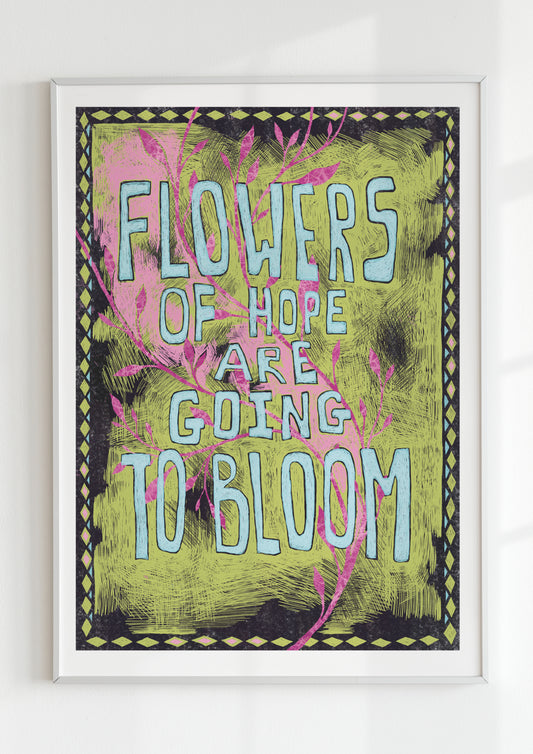Siempre me han fascinado las contradicciones: la suavidad que esconde la agudeza, la belleza que provoca en lugar de reconfortar.
Cuando observo el arte rococó, veo todo eso: las nubes pastel, los rostros empolvados, la seda y los adornos; y, bajo ellos, una especie de inteligencia erótica. El mundo rococó no era solo decorativo; era codificado, lúdico y profundamente consciente de cómo el placer podía ser a la vez ritual y rebelión.
Cuando pinto, a menudo me siento en diálogo con esa tradición: no copio su estilo, sino me hago eco de su espíritu. La forma en que transforma el exceso en emoción, la sensualidad en teatro.
Mis propias composiciones florales surrealistas (rostros medio cubiertos de flores, brillos metálicos contra tonos rosas pálidos, maquillaje teatral, líneas serpenteantes) llevan todas algo de ese impulso rococó: la creencia de que la belleza puede ser a la vez seductora y subversiva.
El lenguaje del ornamento
El período rococó, que surgió en la Francia del siglo XVIII, a menudo se consideraba frívolo, una reacción a la grandeza del barroco. Pero bajo su superficie decorativa se esconde un mundo de simbolismo.

Los estampados florales, perlas, corazones y espejos que adornaban cuadros e interiores no eran meros adornos. Hablaban de deseo, ilusión y autorreflexión. Los espejos, en particular —un motivo recurrente al que hago referencia a menudo— simbolizan tanto la vanidad como la conciencia: la consciencia de ser visto, de representar la identidad.
En mis obras, ese espejo se vuelve psicológico. Las superficies brillantes, los reflejos metálicos y los detalles cromados que utilizo juegan con la percepción: no muestran una imagen nítida, sino que la distorsionan. Al igual que el arte rococó, convierten la autoimagen en espectáculo.
Las flores también tenían significado. Las rosas y los tulipanes, pintados en suaves degradados, eran metáforas de la sensualidad y la fugacidad: la belleza que ya empezaba a desvanecerse. Pienso en mis motivos botánicos de la misma manera: no como decoración, sino como lenguaje. Cada pétalo, cada enredadera, es emocional, a veces herido, a veces desafiante.
Erotismo y feminidad teatral
El arte rococó celebraba el cuerpo, pero nunca directamente. Era un mundo de coqueteo, miradas, lazos y gestos. El erotismo se estilizaba, no se exponía.

Esa tensión me fascina. La diferencia entre lo que se muestra y lo que se insinúa: entre una mejilla empolvada y un labio mordido.
En mis propios retratos, utilizo maquillaje teatral y pestañas inferiores exageradas para capturar esa ambigüedad. Los ojos se convierten tanto en máscara como en mensaje. Invitan, pero también ocultan.
Es una especie de erotismo lúdico , no explícito, pero con una gran carga emocional. Se trata de control y entrega a la vez. Los artistas rococó sabían que el deseo no era solo físico, sino estético: algo que habitaba en texturas, colores y superficies. Esa misma dualidad se refleja en mis pinturas, donde la sensualidad a menudo colisiona con el surrealismo, y la suavidad esconde tensión.
El espejo como alma y escenario
Entre los símbolos recurrentes del rococó, ninguno parece más contemporáneo que el espejo.
Artistas como François Boucher o Jean-Honoré Fragonard pintaron mujeres mirándose en el espejo, a la vez objeto y sujeto de deseo. El espejo no era narcisista; era la autoconciencia convertida en arte.
En mi práctica, los espejos suelen aparecer indirectamente: con brillos metálicos, capas brillantes o superficies cromadas que captan la luz circundante. Actúan como adornos rococó modernos: inestables, cambiantes, vivos. Lo que reflejan depende de la postura, tanto literal como emocional.
Esta inestabilidad me fascina porque la siento humana. Todos reflejamos algo: expectativas, fantasías, la mirada de los demás.
Hacer arte que refleje sin claridad se siente honesto.
Las flores como códigos de emoción
Si el espejo es el intelecto del rococó, las flores son su corazón.
Cada composición rococó florecía, no solo con elementos botánicos, sino también con insinuaciones. Guirnaldas envolvían cuerpos, pétalos se desplegaban junto a perlas, las rosas representaban la seducción y el secreto.

Cuando pinto flores, pienso en ese lenguaje, pero desde una perspectiva contemporánea. Mis flores no son simplemente hermosas; son psicológicas. Algunas florecen con una intensidad excesiva, casi neón. Otras parecen metálicas, heridas o enredadas con formas serpenteantes. Transmiten emoción: tensión entre el crecimiento y la decadencia, la inocencia y el peligro.
A menudo los imagino como entidades vivientes que recuerdan: reliquias del mito y la modernidad entrelazadas.
El espíritu del exceso
Lo que más me gusta del rococó es su negativa a disculparse por la belleza.
No pretendía ser moral ni minimalista. Se trataba de abundancia: de forma, de sentimiento, de imaginación. En ese sentido, comparte un pulso con el surrealismo y el maximalismo contemporáneo.
Cuando creo, sigo esa misma lógica. Dejo que la composición se desborde, que el color se derrame más allá de lo razonable. Cromo, pastel, sombras, flores... todo se superpone hasta que parece casi excesivo. Porque a veces, demasiado es la única manera de alcanzar la verdad.
Hay una extraña honestidad en la exageración. El rococó lo comprendió; se rió del control.
Entre el placer y la reflexión
Al final, el jovialismo y el erotismo del rococó no eran superficiales: eran radicales en su sensibilidad.
Abrazar el placer, celebrar la belleza, mezclar la ironía con la sinceridad: todo eso requería coraje.
Por eso vuelvo a él tan a menudo, consciente o inconscientemente. Las flores, los espejos, los rostros teatrales... no son nostalgia. Son recordatorios de que el arte puede ser sensual sin ser superficial, de que la emoción puede maquillarse y seguir significando algo.
Porque la alegría, la seducción y la belleza, cuando se abordan con consciencia, no son escapatorias.
Son resistencia.